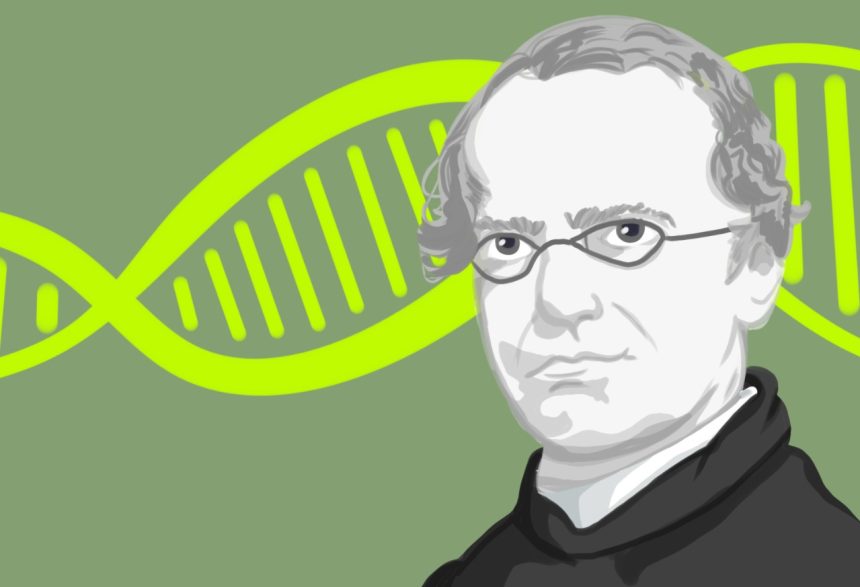Por César Paz-y-Miño
El 20 de julio conmemoramos el nacimiento de Gregor Mendel (1822-1884), el enigmático monje agustino que, sin saberlo, colocó las primeras piedras de la genética moderna. Lo hizo desde el pequeño huerto de su monasterio en Brünn (actual Brno, República Checa), cruzando guisantes, aplicando álgebra y desafiando silenciosamente los paradigmas de su época. Ciento cuarenta años después de su muerte, su figura sigue despertando fascinación, no solo por su genio precoz, sino por las circunstancias insólitas, prudentes o acaso trágicas que marcaron su vida y obra.
Mendel no fue un científico institucionalizado ni un profesor laureado: fue un hombre común, introvertido, melancólico y dedicado, que fracasó en sus exámenes para obtener el título de profesor universitario. Cambió su nombre de Johann por Gregor al entrar al monasterio, y aunque aspiraba a trabajar con animales, las normas religiosas y morales de la época lo limitaron a experimentar con vegetales. Durante más de ocho años cultivó 34 líneas puras de guisantes en una parcela de 35×7 metros, y con meticulosa sistematicidad observó cómo se heredaban características como el color y la textura de las semillas. Allí, en lo modesto, emergió la genialidad.
Lo insólito es que Mendel fue incomprendido por sus contemporáneos. Presentó su trabajo “Ensayos sobre los híbridos vegetales” en 1865, ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn, y fue ignorado. Incluso el reconocido botánico Karl Nägeli lo desestimó por usar matemáticas en biología, algo que entonces resultaba chocante. Sin embargo, fue precisamente esa audacia, expresar la herencia con proporciones numéricas y usar términos como dominancia, segregación, factores y cruces, lo que le permitiría descubrir tres leyes fundamentales: la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la transmisión independiente.
Mendel también tropezó con límites de su tiempo. Al cruzar flores rojas con blancas, encontró resultados que no se ajustaban a sus modelos (una gama de rosados), y los descartó, pensando que había cometido errores. No supo que había descubierto un tipo de herencia poligénica, explicada más tarde por Nilsson-Ehle (1908) como «herencia de factores polímeros». Fue prudente, no erróneo. La estadística que él mismo inauguró aún no estaba lista para explicarlo todo.

Mendel y Darwin: un diálogo que no ocurrió
Aún más irónico es el hecho de que Mendel y Darwin vivieron en la misma época. Darwin publicó El origen de las especies en 1859; Mendel presentó sus leyes en 1865. Se presume que Mendel, con reverencia por Darwin, le envió su trabajo. Pero si el paquete llegó a sus manos, no hubo respuesta. Darwin necesitaba de Mendel para explicar la base de su selección natural: los genes y sus mutaciones. Y Mendel se inspiraba en Darwin, usando incluso lenguaje evolutivo. Si se hubieran encontrado, la biología hubiera adelantado décadas. Pero el azar histórico los separó, y la ciencia tardó 50 años en redescubrir a Mendel, cuando De Vries, Correns y Tschermak lo rescataron en 1900.
De los guisantes al genoma humano
El legado de Mendel no quedó en sus semillas. En 1909, Wilhelm Johannsen acuñó el término gen, ubicado luego dentro de los cromosomas por Nattie Stevens. La genética adquirió dimensión molecular cuando Watson y Crick propusieron la doble hélice del ADN en 1953, y finalmente se decodificó la secuencia completa del genoma humano en 2006. En paralelo, se descubrieron nuevos tipos de herencia: la ligada al sexo, la mitocondrial (heredada solo por vía materna), y la impresión genómica (como en los síndromes de Prader-Willi y Angelman), que contradicen la simplicidad mendeliana pero confirman su método.
Hoy, con tecnologías como CRISPR/Cas9, somos capaces de editar genes, borrar o reescribir tramos del genoma y discutir incluso la síntesis completa de un genoma humano. Este salto biotecnológico abre debates éticos sobre la creación de seres «a la carta», la manipulación de la vida y la responsabilidad de los científicos. Sin embargo, como en los tiempos de Mendel, la prudencia debe ser compañera del progreso.
Ecuador y la genética moderna
En Ecuador, los estudios genéticos aún enfrentan desafíos. No existe un registro nacional sistemático de enfermedades hereditarias, pero investigaciones revelan cifras preocupantes: la fisura labio-palatina, la microtia, la displasia de cadera y el síndrome de Down en madres jóvenes presentan incidencias superiores al promedio latinoamericano. Además, el cáncer, en esencia una enfermedad genética, es la tercera causa de muerte en el país. Estos datos exigen políticas públicas, laboratorios especializados y formación profesional, tal como Mendel hubiera exigido: con ciencia, pero también con ética y humanidad.
Un legado más allá de la ciencia
Cuando murió el 6 de enero de 1884, una gran procesión acompañó a Mendel, pero nadie mencionó su trabajo científico. Hoy lo recordamos no solo como el padre de la genética, sino como un símbolo de honestidad intelectual, meticulosidad experimental y visión evolutiva. Cumplió su deber, no buscó fama, y sin embargo transformó la biología para siempre.
Su vida, marcada por el silencio, la incomprensión y la devoción, nos deja una lección profunda: los grandes descubrimientos no siempre nacen en los grandes laboratorios, sino en la mente obstinada de quienes creen en el poder del conocimiento, incluso cuando el mundo aún no está listo para entenderlos.
* Médico y Biólogo. Investigador en Genética y Genómica Médica. Universidad UTE.